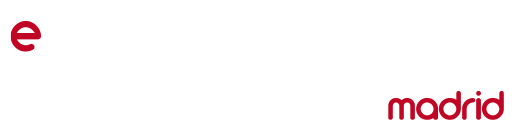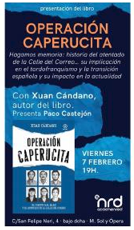Durante las últimas semanas se ha hablado y escrito mucho sobre la situación de sinhogarismo que se vive en los aeropuertos españoles. El incremento de personas que pernoctan en el aeropuerto de Barajas, así como el supuesto desalojo que han sufrido las que se encontraban en el aeropuerto del Prat, ha hecho que una situación normalmente invisibilizada, la de miles de personas que no pueden construir un hogar por ellas mismas, haya aparecido en la conversación pública de manera inusual. Se han pronunciado trabajadores y sindicatos de los aeropuertos, representantes de las administraciones y trabajadores del ámbito social, académicos, varias ONG y numerosos medios de comunicación han ofrecido cobertura del asunto, hasta llegar al punto de convertirse en una cuestión de rifirrafe político entre el alcalde de Madrid y el delegado del gobierno en la región.
Como entidad con una amplia experiencia de más de 25 años en el acompañamiento y sensibilización acerca de la situación sin hogar queremos aportar nuestro punto de vista, conociendo de primera mano la dificultad para abordar una circunstancia de este tipo en la que hay muy pocas certezas a la hora de encontrar una solución.
En primer lugar, en nuestra opinión, se debe partir de una premisa: el sinhogarismo es un fracaso colectivo que implica a todos los actores de una sociedad. Las personas que lo sufren han sido expulsadas del sistema colectivo a través de un proceso de exclusión que tiene múltiples causas. Las decisiones individuales son sólo un factor más entre muchos otros de tipo estructural (económicos, sociales, políticos…), por lo tanto no se puede responsabilizar únicamente a ellas de su situación. Además, hay que añadir que nadie está en la calle porque quiere, el mito de que algunas personas eligen vivir en esa situación se desmonta desde la comprensión de que es un falso dilema: la mayoría de las veces no se les ha ofrecido una alternativa digna, a lo que hay que añadir la dificultad de la pérdida de confianza en el sistema (y en uno mismo) para aceptarla.
Por lo expuesto anteriormente, cualquier abordaje de esta realidad que tenga realmente intención de ofrecer una solución digna y a largo plazo, debe poner en el centro a las personas que viven ese dramático momento, teniéndolas en cuenta y garantizando sus derechos y que se cubran sus necesidades. En definitiva, haciéndoles sentir como lo que son, personas que son valor en sí mismas (como todas las demás) y que importan al resto. Ese es el primer paso para recuperar su pertenencia social. Para hacer este ejercicio de comprensión ayuda entender que los aeropuertos y las estaciones han sido tradicionalmente lugares de refugio, tanto por sus condiciones climáticas como de protección física y anonimato que ofrecen.
Es preocupante que un primer momento no se haya adoptado este enfoque y se haya utilizado un tono alarmista tanto en el manejo de las cifras como en presentando el problema como una cuestión de seguridad. Para ello se han citado informes de sindicatos de AENA/ENAIRE sin contexto, fuentes policiales sin aportar más datos, así como declaraciones de trabajadores y de las propias personas afectadas basadas en sus percepciones subjetivas.
Introduciendo un poco de contexto, los datos de atención por parte de los equipos municipales en 2024 para el distrito de Barajas muestran una media 70 personas de un total de 1200 personas para todo el municipio. Sin duda esas cifras no son exactas y subestiman el total de personas, que además se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo del año, pero hay que cuestionar la cifra de 500 personas que se ha repetido en numerosas ocasiones si no está apoyada por una evidencia más concluyente. Que no se esté dando la posibilidad a los profesionales municipales ni las entidades que trabajan día a día sobre el terreno, y que hacen mediciones cualitativas y cuantitativas, de implicarse de una manera más efectiva, impide un mejor conocimiento de la realidad.
Con relación a esto, por un lado, cuesta bastante creer que entre esas personas no haya ni un solo solicitante de asilo (o que todos se encuentran en otras dependencias aislados), como indica la versión de la delegación del gobierno, y por otro, parece que la cifra de únicamente 71 personas en situación sin hogar que ofrece el ayuntamiento se queda bastante corta. El primer paso para encontrar una solución a cualquier problemática es conocerla adecuadamente y, como tantas veces se ve en este ámbito, se está produciendo una evidente falta de información precisa.
También habría que señalar lo que podríamos llamar el enfoque delictivo, esto es, destacar los incidentes conflictivos que se han producido, elevándolos a la categoría de norma y presentando únicamente declaraciones subjetivas que ofrecen un mismo punto de vista. Esto hace que se generalice una sensación de inseguridad que únicamente contribuye a la criminalización de todas las personas en situación sin hogar y ahonda en el estigma construido socialmente durante años, que no tiene ningún fundamento probado. Los pocos estudios, como el de la Cátedra Contra el estigma, que hay al respecto indican lo contrario.
No quiere decir que no se hayan producido ni se vayan a producir situaciones conflictivas. El hacinamiento, la tensión y la agrupación de personas de distinta índole son factores que sin duda pueden generarlas, como sucedería en cualquier otro terreno. Se trata de abordar estos conflictos desde la empatía, desde la comprensión a unas personas que está sufriendo un momento realmente duro, probablemente el más duro al que cualquiera nos podríamos enfrentar, y ponernos verdaderamente en su lugar, pensando como actuaríamos nosotros en una situación así de difícil.
Los estudios citados anteriormente indican que, lejos de provocarla, las personas en situación sin hogar sufren mucho más la violencia que las que tienen una vida “normalizada”. Las entidades y trabajadores municipales que acuden al aeropuerto han constatado el hostigamiento y violencia hacia estas personas, convirtiéndose su trabajo casi en una labor de mediación entre ellas y AENA. Esto es algo que no podemos permitir. Por supuesto que hay que comprender a los trabajadores, tanto del aeropuerto como de los servicios municipales, ya que es difícil realizar cualquier labor en esas condiciones de tensión que surgen de una circunstancia que no se debería estar produciendo. Pero también hay que pedirles comprensión y no se puede justificar desde el punto de vista de la seguridad actitudes violentas o de aporofobia. Por lo tanto hay que exigir a AENA que, mientras se encuentra una solución adecuada, trate a las personas con la dignidad y sensibilidad que todos merecemos.
Para concluir el planteamiento de la situación hay que ofrecer una nota positiva. En los últimos días, el enfoque tanto de los medios como de los demás actores implicados parece estar empezando a ir en la línea planteada. Es de agradecer y es el primer paso en la construcción de una solución duradera.